De un tiempo a esta parte venimos observando que cuando se prevén fenómenos meteorológicos extremos, la “solución” que suelen adoptar nuestros gobernantes tiende a ser rápida, drástica y generaliza. Suspender las clases lectivas, proponer el teletrabajo o invitar a la ciudadanía a confinarse en sus casas. Medidas que, aunque comprensibles en situaciones de riesgo real, se están normalizando como respuesta casi automática.
Esta dinámica plantea una pregunta clave: ¿estamos realmente adaptándonos a los escenarios meteorológicos y climáticos o simplemente reaccionando tarde y mal a sus efectos?
En este contexto, considero relevante hacer las siguientes aclaraciones. Cuando se habla de cambio climático, de forma resumida, se está hablando de alteraciones sostenidas en variables climáticas – como el aumento de temperaturas medias o los cambios en el régimen de precipitaciones – y del incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos – lluvias torrenciales, sequías prolongadas, olas de calor, desprendimientos, entre otros -.
Para gestionar estas situaciones, existen dos grandes tipos de respuestas: la adaptación y la mitigación del cambio climático, conceptos que a menudo se confunden pero que cumplen funciones muy diferentes.

Cuando se habla de adaptación, nos referimos a aumentar la capacidad adaptativa de un territorio y disminuir su exposición al riesgo. De modo que disminuya la vulnerabilidad de la población, de las infraestructuras y de la actividad económica. La adaptación tiene que ver con la anticipación, la planificación y la prevención.
Por el contrario, cuando se habla de mitigación, nos referimos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La mitigación está vinculada a corregir un modelo que genera el problema, actuando sobre sus causas estructurales. Ambas son necesarias, pero no intercambiables.
La reducción de las emisiones hace tiempo que se viene trabajando, especialmente a través del fomento de las energías renovables, la eficiencia energética o la reducción del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, la adaptación tiene un recorrido temporal más corto y es donde las carencias se están haciendo más evidentes.
Antes de recurrir a medidas “urgentes” que paralizan la vida cotidiana, la educación y la economía, se pueden – y se deben – poner en marcha medidas estratégicas y estructurales: mantenimiento, conservación, planificación, profesionalidad en las diferentes disciplinas y gestión del territorio a largo plazo. Suspender clases o actividades económicas no debería ser la primera opción sino el último recurso.
Por ejemplo, contar con municipios cuyo asfalto tenga un drenaje adecuado, apostar por la implantación progresiva de sistemas de drenaje urbanos sostenibles (SUDS), planificar y desarrollar una infraestructura verde urbana bien mantenida que absorba lluvia y reduzca las escorrentías, disponer de una red de abastecimiento de agua modernas y bien conservadas – sustituyendo progresivamente el fibrocemento con materiales como función dúctil o polietileno -, o mantener adecuadamente carreteras y vías de comunicación.
A ello se suma necesidad de un urbanismo bien planificado, con usos mixtos, que evite construir en zonas inundables; una planificación hidrológica rigurosa; el cuidado y la limpieza de ríos y cauces; y la existencia de herramientas como los planes de emergencia frente a sequías o planes de prevención de inundaciones
Estos planes, por cierto, no deberían activarse sólo cuando la emergencia ya está encima. Al contrario, muchas de las medidas que incluyen pueden y deben desarrollarse en escenarios de normalidad, evitando así pasar a situaciones de prealerta, alerta o emergencia. Eso es, precisamente, la resiliencia territorial de la que tanto se habla y menos se practica.
En materia de adaptación, existen medidas blandas – administrativas, educativas y normativas -, medidas verdes – vinculadas con infraestructura verde urbana como cubiertas verdes, jardines verticales, arbolado urbano, SUDS, aljibes, xerojardinería, etc. – y medidas grises de carácter ingenieril o tecnológico. Todas ellas pueden y deben implementarse de forma gradual y coordinada, priorizando.
Además, es fundamental considerar la incertidumbre asociada a los diferentes escenarios climáticos futuros. A la hora de identificar y priorizar medidas, conviene apostar por aquellas que, además de favorecer la adaptación, generan otros cobeneficios claros: mejora del confort térmico, reducción del efecto isla de calor, embellecimiento de pueblos y ciudades, movilidad más fluida, modelos urbanos más eficientes y sostenibles económicamente y una mayor calidad de vida para la ciudadanía.
Cuando un territorio está bien adaptado, no necesita parar para protegerse; puede seguir funcionando con seguridad. Ésta es la diferencia entre reaccionar y estar preparados.
El miércoles 18 de febrero comienza una nueva edición del curso Adaptación, Mitigación y Huella de Carbono Local en el que se abordará cómo diseñar planes de adaptación y mitigación del cambio climático, reduciendo riesgos futuros y evitando costes económicos y personales mucho mayores, así como cuestiones relacionadas con el cálculo de la huella de carbono a escala local.
Si te interesa, puedes inscribirte en el siguiente enlace.
Lo escribe: PAZ HERNÁNDEZ PACHECO (2)








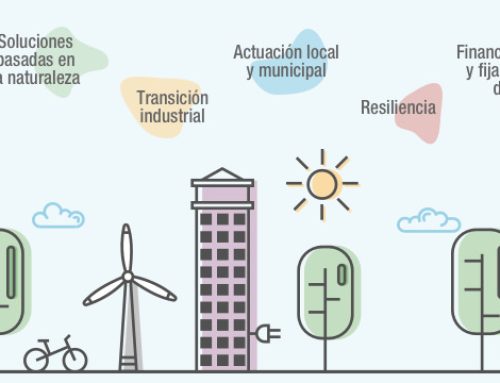








Deja tu comentario